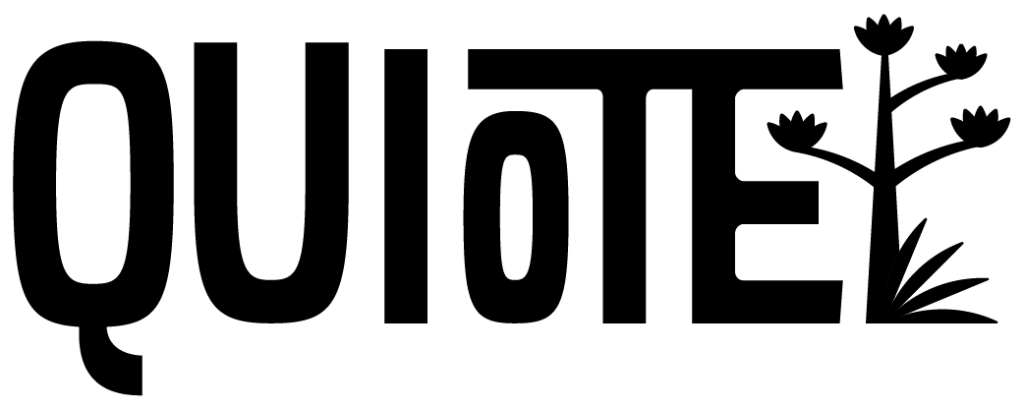#SHOW BLITZKRIEG | CÉSAR CORTÉS VEGA |
Imágenes de Carmen Flores |
Unir algo. Pasar varias veces los ojos por las palabras. Hacer conjeturas, imaginar ligas hacia el sentido, objetivar un para qué. ¿Qué carajo quiere decir este tipo en su texto? La interpretación es más o menos eso, misma que nunca se consigue en la positividad del referente, en su comprensión pura. La interpretación, pues, me parece menos una zona cómoda para reafirmar lo que pensamos de manera parcial, y más un laberinto del que hay que saber salir con el fin de aumentar las nociones que se ponen en juego en él. ¿Pero cómo? Comenzando, quizá, por asumir que leer textos y el mundo mismo no es entender de inmediato lo que pasa ahí, sino situarse en el vacío entre aquello que se sabe y lo que no somos capaces de suponer de manera solitaria. Leer, pues, no es lo que está «peladito y a la boca», sino eso que pone en juego el enfoque del mundo, que siempre será borroso, o no del todo claro.
¿Por? Acomodarse en lo social con cierta soltura puede hacer de la certidumbre un cepo, porque eso supone la pertenencia a una cultura hecha de límites cuyas prerrogativas entrañan una inclusión funcional —o la falta de ella. Eso, ese mundo es el que nos hace decidir el estabilizar nuestra adaptación. Palabra curiosa: adaptare quiere decir ‘unir algo’, ‘acomodar’, ‘ajustar’. Nada viene de la nada, de modo que uno de los lados, el de las significaciones fijadas para que aquella comprensión sea viable, ha de mantenerse gracias a que se encuentra en un espacio contextual que hace posible el sentido para lo que está ya predeterminado. Sin embargo, del otro lado hay oscuridad, eso que para un cierto tipo de ideología —una totalidad relativa de ideas— no existe. El discernimiento se hace de la relación entre ambos lados. Y acá la agencia: todo lo que es supuesto, entonces, es necesariamente político, y ha sido construido según un ordenamiento colectivo, aunque suela imaginarse —ingenuamente— como individual. El mundo es en realidad la ilusión de lo que parece cognoscible, lo cual equivale a decir que está hecho de esa ideología, porque las ideas que le dan sustento a lo que creemos estaban ya ahí cuando nacimos. De cualquier modo, eso que percibimos por primera vez se modifica de forma tan vertiginosa en nuestra conciencia, que no es fácil imaginar luego que cada cosa que creemos no suceda de manera particular, sino como una mezcla de acontecimientos que les sitúan según determinaciones colectivas. Basta detenerse un poco: somos aquello que en el transcurrir del tiempo ya ha sido políticamente construido por muchos otros. ¿Cómo delimitar, entonces, tales líneas genealógicas, tales supuestos? Intentando leerlos, quizá. Lo cual, desde esta perspectiva, puede no ser sencillo. Un ejemplo de ello es cómo hemos adquirido la información que nos hace pensar que estamos educados… o no del todo. O, voy a plantearlo en términos más concretos: según el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi)[1], el porcentaje de adultos lectores en México disminuyó de 84.2% en 2015 a 69.6% en 2024. ¿Por? Intentaré al final proponer una modesta respuesta.

‘Derramada la miel’, pirograbado, bordado y tejido de cordón sobre cuero de chivo, 2009. Imagen: Carmen Flores
LA EDUCACIÓN NO ES LA SOLUCIÓN
A José Vasconcelos se le reconoce como uno de los propulsores de la educación alfabetizadora mexicana. Él fue quien en el periodo posrevolucionario le dio sentido ideológico a lo que devino como proyecto unificador de una nación devastada luego de una década entera de conflicto armado. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública (sep) a su cargo, y en 1923 Vasconcelos echa a andar las llamadas «Misiones culturales», que llevaron la alfabetización a zonas muy apartadas de la República con un fin integrador. Pero el personaje había llegado ahí como sobreviviente de un desprestigio bien merecido. Político polémico, su condición señala cómo muchos de los que pertenecieron a los grupos de elite antiporfiristas, pudieron emerger y adaptarse a las nuevas configuraciones políticas usándolas a su favor. Adolfo Gilly, en su ya clásico libro, La revolución interrumpida [1] —al que muchos acudimos desde las épocas de formación preparatoriana—, comenta los orígenes dudosos del flamante secretario obregonista. Luego de ser reconocido por el general Juan Banderas, a quien antes había estafado como abogado, fue acusado ante Villa cuando Vasconcelos fue comisionado de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno provisional de Eulalio Gutiérrez en 1914. Esto, que provocó a la larga un rompimiento con el movimiento villista y zapatista, le hace precisar a Gilly:
Vasconcelos efectivamente abandonó la ciudad, pero ya como enemigo abierto del villismo y el zapatismo y para hacer propaganda contra ellos. Mas tarde fue secretario de educación en el gobierno de Obregón y finalmente, como es sabido, terminó en vocero y teórico de las tendencias más reaccionarias, más profundamente retrógradas, de México. El olfato de clase del general Juan Banderas no se había equivocado. (p. 160)
¿Qué implicaba esa tendencia retrógrada mencionada por el historiador? Vasconcelos hablaba de la redención nacional como una recuperación de valores que podían ser adquiridos desde un trascendentalismo metafísico, discurso muy propio de las derechas: una suerte de introspección universal para extraer una esencia ultranacionalista, un deber ser casi divino que nos pusiera como nación a la altura de otras «potencias» del pensamiento y la ciencia. En el Ulises criollo [2], su autobiografía escrita en 1935, cuando ya se había distanciado del Partido Nacional Revolucionario y adoptado tendencias abiertamente de derechas, menciona:
En cada proceso, nos seduce, no su término genérico sino la aspiración de rebasar, incluso el propio arquetipo. Pues nada es cabal sino lo absoluto. La hermosura reside en el tránsito de la forma propia, al arquetipo genérico, pero éste ha de resolverse en la realidad que trasciende las formas y no ha menester de ellas. Hace falta para que haya belleza, una especie de soplo redentorista que convierte el movimiento a tarea ajena de sus determinaciones comunes y se emparenta con el propósito divino. Mientras no se consuma semejante transformación y enlace, podrá lograrse perfección, acomodación, a un propósito menor, pero no se alcanzará la belleza. (p. 282)
Sí, pero a qué costo… La búsqueda de un «arquetipo genérico», requisito para la redención cuasi cristiana, divinizada en su derivación abstracta hacia lo absoluto. Ufff.
Más allá de todas esas ideas sublimes, tal cosa no podría separarse de algo tan complejo y a la vez específico como una campaña alfabetizadora. Porque desde nociones como esas, ¿qué podría opinarse entonces acerca de seres mal formados, que no han alcanzado aún ese rango superior, esa encomienda que les dote de una condición privilegiada que ya ha pasado por esos filtros culturales? Tratarlos como esponjas vacías del líquido divino, que no pueden acceder a tan cimera precisión, y a quienes vale la pena instruir, muy poco a poquito, con ilustraciones clarísimas de cómo tomar el lápiz y hacer letra bonita, mientras se explica el pensamiento de los hermanos mayores de Occidente, quienes habrían adquirido ya esa superioridad moral a seguir. Alfabetizarlos primero, claro, y luego ya ocuparse de lo demás. Habrá que revisar, pues, tales principios de adoctrinamiento para conseguir lo que se supone imprescindible para ser —que así, nunca es ya—. Esa raza cósmica como horizonte lejano, espejismo reivindicador. Pero, sobre todo, regulada para una opinión pública que confine la participación política a las necesidades del discurso hegemónico. Javier Ocampo López, en el breve ensayo «José Vasconcelos y la educación mexicana» [3], brinda pistas sobre el «magno esfuerzo» de aquel periodo, junto a un fragmento escrito por el «insigne» educador:
Como departamentos auxiliares y provisionales estableció también el de Enseñanza indígena, a cargo de maestros que imitarían la acción de los misioneros católicos en la Colonia entre los indios que todavía no conocen el idioma castellano, y un Departamento de Desanalfabetización, que debía actuar en los lugares de población densa, de habla castellana. Así expresa Vasconcelos en su obra El desastre: «Insistí en que el Departamento Indígena no tenía otro propósito que preparar al indio para el ingreso a las escuelas comunes, dándole antes nociones de idioma español, pues me proponía contrariar la práctica norteamericana y protestante que aborda el problema de la enseñanza indígena como algo especial y separado del resto de la población.» (p. 149)
Esto, entonces, no podría ser un alegato en contra de la fuerza de semejante «desarrollo», sino de sus consecuencias: un país fragmentado por razones históricas que, en términos materiales, había privado a los pueblos originales de las mínimas condiciones para su subsistencia. La opción fue el desprecio por un conocimiento que ya existía, la renovada negación de un acercamiento a saberes que prevalecían en las comunidades levantadas. ¿Es posible desconocer en aquellas fotos de rebeldes trepados en locomotoras que debajo del ropaje característico de la gesta —rebozos, sombreros, charreteras, pantalones ajustados y revólveres— había personas desplazadas de sus comunidades originarias? Y que cada uno era depositario de conocimientos complejos sobre la naturaleza del mundo, de ese otro denegado por el imperativo desarrollista. Esa «ignorancia» estaba compuesta por nociones elevadísimas heredadas de tradiciones milenarias. Seguir tratándolos como idiotas no era una casualidad, sino una maniobra para el dominio.

‘Crimen perfecto’, pirograbado, bordado y tejido de cordón sobre cuero de chivo, 2009. Imagen: Carmen Flores
ESTRATEGIA PARA SIMPLIFICAR LO COMPLEJO
El proyecto vasconcelista tenía serias contradicciones. Los desplazamientos en los acomodos de un Estado que construía un discurso para su propia legitimidad hacían que las intenciones propagandísticas se quedaran en eso. La estructura económico-política estaba siendo reforzada, y eso implicaba lo que ya conocemos: demasiados gritos y sombrerazos, imposiciones sistemáticas, movimientos de una burocracia «a modo», que confiaba más en la potencia de la forma que en la adaptación de los contenidos. Se exigía sumisión, cabeza agachada, bondad ante el trato condescendiente: besar la mano de quien daba de comer. Luego, para ello se levantaba un aparato nacionalista que no podía ni quería negociar con las necesidades regionales de reivindicación indígena. Los discursos se fueron llenando de intenciones grandilocuentes, saludos ante la bandera, la parafernalia de un régimen que requería de próceres para un caudillismo unificador. Vasconcelos no podía ver que la inmensa diversidad lingüística existente en nuestro país no solo no era un impedimento para el desarrollo, como se le veía desde los montajes legitimadores, sino que era el origen de la desigualdad y a la vez la solución del problema entero: el reconocimiento contra el intento de una homogenización forzada, la revelación de los múltiples sentidos desde un lenguaje hacia la traducción de otro, la elucidación en el reordenamiento de las ideas del mundo, de un tipo de inteligencia atenta a la contigüidad que enriquecería las miradas. No para la explicación positiva, de la que Vasconcelos, en teoría, se había distanciado desde su juventud, sino de la que, en la forma, tomaba prestadas muchas de sus técnicas. Inteligencia colectiva y mixtura, en este caso, parecían no llevarse bien, salvo en el lado «oscuro» del proceso, en los bajos fondos de la cultura. Y ante eso, que resultaba amenazante, la respuesta fue una cruzada educativa enérgica para regular y dosificar la inteligencia de todas y todos: tratar a la población como si estuviera compuesta por cretinos. «Peladito y a la boca.» Como lo documenta Javier Ocampo López [4], Vasconcelos abrió cinco mil escuelas; incorporó nueve mil maestros al sistema de enseñanza; hizo que se matriculara más de un millón de alumnos; creó numerosos centros de enseñanza industriales, técnicos y agrícolas; popularizó un programa nacional de desayunos en las escuelas para niños en extrema pobreza. Y no solo eso, sino que además fundó centros que pugnaban por las artes y que funcionaron al aire libre; inauguró bibliotecas en todo el territorio; incluso, como es sabido, fue uno de los iniciadores de la pintura mural en México, con tendencia hacia un nacionalismo artístico-cultural que sigue siendo tema de debate. Su cruzada incluyó la edición de obras clásicas y revistas. Mandó a imprimir libros para niños y amas de casa, trabajadores y campesinos. En papel muy barato, editó grandes cantidades de eso que se creía necesario saber para incorporarse al progreso. También se ofreció un abundante material didáctico dirigido a maestros. Y esto, que parece aleccionador, tuvo que adecuarse a las lógicas de cacicazgos que habían cambiado de rostro, de signo político y de discurso para su justificación, aunque se mantuvieran como modelos de imposición epistémica. Una palabra clave para ello era la de desarrollo, que parecía no compartir espacio con las condiciones de un pensamiento colectivo que, de cualquier modo, siguió siendo fracturado e instrumentalizado.
LA DIVISIÓN COGNITIVA DEL TRABAJO
Comparativamente, aunque con muchas diferencias respecto a la época y las condiciones en las que se llevó a cabo, la alfabetización en Cuba supuso un avance mucho más coordinado e incluyente. En 1961, luego del triunfo de la revolución de 1959, el gobierno que se asentó en La Habana creó la Comisión Nacional de Alfabetización, desde la que organizó la formación de maestros. De este modo, con una potencia muy distinta en cuanto a voluntades, se movilizó a brigadas de estudiantes, docentes y obreros, de manera que para el verano del mismo año se contó con alrededor de 178,000 educadores populares. En diez meses ya se había alfabetizado a 707,212 personas, con lo que se redujo la tasa de analfabetismo de 20%, en 1958, a sólo 3.9%. ¿Cuál fue la razón de tal velocidad y eficacia? Muchos señalan una fuerte estructura estatal que había sido conseguida con la legitimidad de una población poco fragmentada para ese momento. Eso impulsó leyes de educación gratuita, reasignación de maestros rurales, formación previa de los alfabetizadores o la distribución masiva de manuales. Sin embargo, uno de los pilares para ello no solo estaba hecho de mero apoyo político, sino de una fuerte identificación simbólica que caracterizaba, en ese momento, al nuevo régimen.
Y es que no hay tal cosa como una comprensión lectora placentera en lo individual, porque eso es algo que está predeterminado por lo colectivo. El capital simbólico necesita de un rumbo común. Lo simple es, querámoslo o no, muy complejo, porque la libertad vista a través del microscopio de la ideología está hecha de enlaces con el pasado. Pierre Bourdieu dice eso —palabras más, palabras menos—: el poder simbólico, que parece no estar presente en todas las formas simples, hace parte de nuestros actos cotidianos. Así de invisible, así de común es la capacidad para ejercer influencia desde la perpetuación de los significados y sus categorías que estabilizan el pensamiento. Quien domina las prácticas culturales y los lenguajes que las hacen afines domina lo que suponemos sobre la «simplicidad de las formas». Las capacidades de comprensión no están, por ello, ni en las técnicas de enseñanza, ni en la mayor impresión de materiales, ni solamente en «mejores» o «peores» regímenes políticos, sino en la posibilidad de crear experiencias comunes para una imaginación incluyente.
En este sentido, aquel concepto de General Intellect mencionado por Marx —que ha sido siempre el eje unificador de esta sección— y que supone un saber colectivo acumulado, produjo en la maquinaria de guerra posrevolucionaria mexicana la enajenación de los educandos. Vasconcelos fue su articulador, el impulsor de una ideologización suficiente para la instrumentalización del trabajador: un aislamiento de la construcción cultural plena de las comunidades originarias. La enajenación del conocimiento como entidad viva e independiente de la productividad industrial se extravió en las nuevas formas de producción social acumulada: la subsunción real del trabajo al capital de la máquina burocrática.
Luego, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué el índice de lectura ha disminuido y seguirá disminuyendo, según el estudio presentado por el Módulo sobre Lectura del inegi? Quizá porque, como lo señala Carlo Vercelloni en «Capitalismo cognitivo: releer la economía del conocimiento desde el antagonismo capital-trabajo» [5], la actual explotación del intelecto colectivo ha capturado los saberes para convertirlos en mercancía. La pura funcionalidad operativa del conocimiento obliga a la simplicidad de sus mensajes. Y la practicidad educativa que, si bien de manera idealista e intuitiva fuera una de las fórmulas vasconcelistas para favorecer la creciente producción capitalista —a la cual la Revolución nos condujo—, hoy se impone cada vez más a la potencia emancipadora de un conocimiento complejo, que se banaliza acumulado por funciones no solo productivas, sino sociales. Hoy, lastimosamente, nos hemos convertido en meros gestores de una instrucción generalizada que refuerza la «división cognitiva del trabajo».
Se exigía sumisión, cabeza agachada, bondad ante el trato condescendiente: besar la mano de quien daba de comer. Luego, para ello se levantaba un aparato nacionalista que no podía ni quería negociar con las necesidades regionales de reivindicación indígena.
ESTRATEGIA PARA SIMPLIFICAR LO COMPLEJO
El proyecto vasconcelista tenía serias contradicciones. Los desplazamientos en los acomodos de un Estado que construía un discurso para su propia legitimidad hacían que las intenciones propagandísticas se quedaran en eso. La estructura económico-política estaba siendo reforzada, y eso implicaba lo que ya conocemos: demasiados gritos y sombrerazos, imposiciones sistemáticas, movimientos de una burocracia «a modo», que confiaba más en la potencia de la forma que en la adaptación de los contenidos. Se exigía sumisión, cabeza agachada, bondad ante el trato condescendiente: besar la mano de quien daba de comer. Luego, para ello se levantaba un aparato nacionalista que no podía ni quería negociar con las necesidades regionales de reivindicación indígena. Los discursos se fueron llenando de intenciones grandilocuentes, saludos ante la bandera, la parafernalia de un régimen que requería de próceres para un caudillismo unificador. Vasconcelos no podía ver que la inmensa diversidad lingüística existente en nuestro país no solo no era un impedimento para el desarrollo, como se le veía desde los montajes legitimadores, sino que era el origen de la desigualdad y a la vez la solución del problema entero: el reconocimiento contra el intento de una homogenización forzada, la revelación de los múltiples sentidos desde un lenguaje hacia la traducción de otro, la elucidación en el reordenamiento de las ideas del mundo, de un tipo de inteligencia atenta a la contigüidad que enriquecería las miradas. No para la explicación positiva, de la que Vasconcelos, en teoría, se había distanciado desde su juventud, sino de la que, en la forma, tomaba prestadas muchas de sus técnicas. Inteligencia colectiva y mixtura, en este caso, parecían no llevarse bien, salvo en el lado «oscuro» del proceso, en los bajos fondos de la cultura. Y ante eso, que resultaba amenazante, la respuesta fue una cruzada educativa enérgica para regular y dosificar la inteligencia de todas y todos: tratar a la población como si estuviera compuesta por cretinos. «Peladito y a la boca.» Como lo documenta Javier Ocampo López [6], Vasconcelos abrió cinco mil escuelas; incorporó nueve mil maestros al sistema de enseñanza; hizo que se matriculara más de un millón de alumnos; creó numerosos centros de enseñanza industriales, técnicos y agrícolas; popularizó un programa nacional de desayunos en las escuelas para niños en extrema pobreza. Y no solo eso, sino que además fundó centros que pugnaban por las artes y que funcionaron al aire libre; inauguró bibliotecas en todo el territorio; incluso, como es sabido, fue uno de los iniciadores de la pintura mural en México, con tendencia hacia un nacionalismo artístico-cultural que sigue siendo tema de debate. Su cruzada incluyó la edición de obras clásicas y revistas. Mandó a imprimir libros para niños y amas de casa, trabajadores y campesinos. En papel muy barato, editó grandes cantidades de eso que se creía necesario saber para incorporarse al progreso. También se ofreció un abundante material didáctico dirigido a maestros. Y esto, que parece aleccionador, tuvo que adecuarse a las lógicas de cacicazgos que habían cambiado de rostro, de signo político y de discurso para su justificación, aunque se mantuvieran como modelos de imposición epistémica. Una palabra clave para ello era la de desarrollo, que parecía no compartir espacio con las condiciones de un pensamiento colectivo que, de cualquier modo, siguió siendo fracturado e instrumentalizado.
LA DIVISIÓN COGNITIVA DEL TRABAJO
Comparativamente, aunque con muchas diferencias respecto a la época y las condiciones en las que se llevó a cabo, la alfabetización en Cuba supuso un avance mucho más coordinado e incluyente. En 1961, luego del triunfo de la revolución de 1959, el gobierno que se asentó en La Habana creó la Comisión Nacional de Alfabetización, desde la que organizó la formación de maestros. De este modo, con una potencia muy distinta en cuanto a voluntades, se movilizó a brigadas de estudiantes, docentes y obreros, de manera que para el verano del mismo año se contó con alrededor de 178,000 educadores populares. En diez meses ya se había alfabetizado a 707,212 personas, con lo que se redujo la tasa de analfabetismo de 20%, en 1958, a sólo 3.9%. ¿Cuál fue la razón de tal velocidad y eficacia? Muchos señalan una fuerte estructura estatal que había sido conseguida con la legitimidad de una población poco fragmentada para ese momento. Eso impulsó leyes de educación gratuita, reasignación de maestros rurales, formación previa de los alfabetizadores o la distribución masiva de manuales. Sin embargo, uno de los pilares para ello no solo estaba hecho de mero apoyo político, sino de una fuerte identificación simbólica que caracterizaba, en ese momento, al nuevo régimen.
Y es que no hay tal cosa como una comprensión lectora placentera en lo individual, porque eso es algo que está predeterminado por lo colectivo. El capital simbólico necesita de un rumbo común. Lo simple es, querámoslo o no, muy complejo, porque la libertad vista a través del microscopio de la ideología está hecha de enlaces con el pasado. Pierre Bourdieu dice eso —palabras más, palabras menos—: el poder simbólico, que parece no estar presente en todas las formas simples, hace parte de nuestros actos cotidianos. Así de invisible, así de común es la capacidad para ejercer influencia desde la perpetuación de los significados y sus categorías que estabilizan el pensamiento. Quien domina las prácticas culturales y los lenguajes que las hacen afines domina lo que suponemos sobre la «simplicidad de las formas». Las capacidades de comprensión no están, por ello, ni en las técnicas de enseñanza, ni en la mayor impresión de materiales, ni solamente en «mejores» o «peores» regímenes políticos, sino en la posibilidad de crear experiencias comunes para una imaginación incluyente.
En este sentido, aquel concepto de General Intellect mencionado por Marx —que ha sido siempre el eje unificador de esta sección— y que supone un saber colectivo acumulado, produjo en la maquinaria de guerra posrevolucionaria mexicana la enajenación de los educandos. Vasconcelos fue su articulador, el impulsor de una ideologización suficiente para la instrumentalización del trabajador: un aislamiento de la construcción cultural plena de las comunidades originarias. La enajenación del conocimiento como entidad viva e independiente de la productividad industrial se extravió en las nuevas formas de producción social acumulada: la subsunción real del trabajo al capital de la máquina burocrática.
Luego, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué el índice de lectura ha disminuido y seguirá disminuyendo, según el estudio presentado por el Módulo sobre Lectura del inegi? Quizá porque, como lo señala Carlo Vercelloni en «Capitalismo cognitivo: releer la economía del conocimiento desde el antagonismo capital-trabajo» [6], la actual explotación del intelecto colectivo ha capturado los saberes para convertirlos en mercancía. La pura funcionalidad operativa del conocimiento obliga a la simplicidad de sus mensajes. Y la practicidad educativa que, si bien de manera idealista e intuitiva fuera una de las fórmulas vasconcelistas para favorecer la creciente producción capitalista —a la cual la Revolución nos condujo—, hoy se impone cada vez más a la potencia emancipadora de un conocimiento complejo, que se banaliza acumulado por funciones no solo productivas, sino sociales. Hoy, lastimosamente, nos hemos convertido en meros gestores de una instrucción generalizada que refuerza la «división cognitiva del trabajo».
NOTAS
[1] El molec es una encuesta estadística anual del inegi, cuyo cometido es medir los hábitos de lectura de la población mexicana. Con base en ello se genera información sobre qué, cuánto, cómo y por qué leen los adultos en México. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/molec/
[2] Adolfo Gilly. 1977. La revolución interrumpida. 8ª ed. México: Ediciones El Caballito.
[3] José Vasconcelos. 1935. Ulises criollo. México: Ediciones Botas.
[4] Javier Ocampo López. «José Vasconcelos y la educación mexicana». Historia de la Educación Latinoamericana 7(2005): 139-159.
[5] Javier Ocampo López. «José Vasconcelos y la educación mexicana», p. 150.
[6] Carlo Vercellone. 2013. «Capitalismo cognitivo: releer la economía del conocimiento desde el antagonismo capital-trabajo». Tesis 11, 105 (2013). Disponible en: https://shs.hal.science/halshs-00969302/document.

‘Verano 2’, bordado sobre lino, 2023. Imagen: Carmen Flores.